La gran mayoría de docentes en Colombia cree que se puede enseñar a leer de manera crítica desde el primer grado. Sin embargo, tan solo el 1 % de los estudiantes logra consolidar esta competencia al culminar su educación básica. Resolver esta paradoja nos dará muchas luces sobre por qué la mayoría de los colombianos opinamos tanto y leemos tan poco y tan mal.
Con mucha
frecuencia en mis seminarios con docentes suelo hacer esta pregunta: ¿Cuántos
de ustedes consideran que se puede enseñar a leer de manera crítica desde el
primer grado? La pregunta es similar a esta otra: ¿Cuántos de ustedes
consideran que un niño de siete años puede ganar una etapa en la vuelta a
Colombia en bicicleta? Es impactante la respuesta que dan los profesores:
¡cerca del 85 % me dicen que se puede enseñar a leer de manera crítica desde
los siete años a cualquier niño! Es más, ¡argumentan que lo están haciendo!
Lo que encontramos
al revisar las pruebas PISA es que en Colombia tan solo el 1 % de los jóvenes
alcanza la lectura crítica a los 15 años. ¡Solo el 1 %! Ese mínimo porcentaje
lo logra después de haber estado en la escuela durante diez años y luego de haber
recibido clases con 30 o 40 profesores distintos. Del mismo modo, tan solo la
mitad de los jóvenes que han pasado por el sistema educativo pueden elaborar la
idea principal de un texto y menos del 30 % puede interpretar la relación entre
el sentido global, el contexto del autor, el lugar de enunciación o el contexto
sociocultural en el que se produjo el discurso.
¿Por qué, entonces,
creen esos mismos docentes que es posible desarrollar la lectura crítica desde
el primer año de escolaridad?
La respuesta breve
es porque una buena parte de los docentes confunde la lectura crítica con la
lectura criticona. Una respuesta más compleja nos llevaría a diferenciar entre
aprendizaje y desarrollo y
a analizar los diferentes niveles de lectura, los ciclos del desarrollo y el
nexo entre leer, pensar y emitir juicios de valor argumentados.
Cualquier niño
puede comentar un texto, expresar opiniones o juicios, decir qué le gusta y qué
no, pero de eso no se trata la lectura crítica. La lectura crítica es un
proceso mucho más complejo, profundo y lento, al cual solo se llega después de
muchos años de trabajo. Es un proceso similar al de los ciclistas que aspiran
ganar una etapa en una vuelta a Colombia. Deben primero pasar por años de
entrenamiento y ejercicio constante, dirigidos por un grupo de expertos.
El lector crítico
reflexiona y se distancia del texto para poder analizarlo científicamente.
Primero necesita interpretarlo, meterse dentro de su lógica, captar las
intenciones del autor y encontrar el sentido profundo. Para lograrlo, debe
consultar fuentes diversas y contraponer múltiples perspectivas. El lector
crítico necesita relacionar las ideas expuestas con el contexto, tanto de la
obra como del autor y del lector. Es cierto que también llega a un juicio de
valor argumentado, pero fruto del ejercicio que ha realizado y no antes de
hacerlo. La verdad, como puede verse, no es el punto de partida en la lectura
crítica, sino el de llegada.
El lector criticón y
fanático, toma postura
antes de leer cualquier discurso. Su opinión no cambia con la lectura, porque
en sentido estricto no lee, sino que corrobora sus propios prejuicios. Esos son
los lectores que abundan en Colombia. Basta con echarle un vistazo a las redes.
El lector profundo,
antes de emitir su juicio, debe hacer una lectura pausada, reflexiva y
conceptual para interpretar mejor. Pero eso no lo puede hacer si no comprende
las ideas principales. Si no capta las intenciones del autor. Las explícitas y
las implícitas. Para llegar a esos núcleos de sentido, el lector tiene que
suprimir la mayor parte de las informaciones secundarias del texto. Solo
después de un proceso de generalización puede llegar a las ideas principales.
Incluso, muchas veces, debe construir una nueva idea que emerge durante la
lectura y que se transforma en la idea central. Es un proceso complejo que
exige habilidades de lectura consolidadas como la supresión, selección,
generalización y metacognición, que la gran mayoría de los jóvenes no pueden
hacer, porque nunca les enseñamos a hacerlo. Desafortunadamente, en clase de
lenguaje están dedicados a otras cosas que tienen muy poco ver con la
comprensión lectora y la consolidación de las competencias comunicativas: están
aprendiendo reglas gramaticales desconectadas del sentido, ortografía o
particularidades de la historia de la literatura. Están concentrados en
estudiar las formas y descuidan el sentido. Por eso leen tan superficialmente
y, por eso mismo, opinan tanto, pero argumentan tan poco.
La lectura crítica
exige mucho trabajo previo. Por esta razón Estanislao Zuleta hablaba de la
necesidad de formar lectores profundos llenos de preguntas y que se esforzaran
por captar el significado, para poder interpretar y valorar adecuadamente.
En sus términos: “Leer no es recibir, consumir,
adquirir. Leer es trabajar. (…)
Que leer es
trabajar quiere decir ante todo que no existe un código común al que hayan sido
traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar”.
Por el contrario,
la opinión es inmediata. El cuento leído gusta o no gusta, y sobre él se pueden
decir varias cosas libremente y sin mucho esfuerzo. La opinión es abiertamente
interesada, subjetiva y personal. Como dice Bachelard, “la opinión piensa mal,
no piensa: traduce las necesidades en conocimientos”. Las opiniones son
prolíficas en comentarios sueltos que dialogan muy poco con el texto y suelen
estar cargadas de prejuicios y de ideas previas.
Como las opiniones,
los prejuicios son juicios de valor sin sustento. Cuando se dice, por ejemplo:
“los negros son perezosos”, “los pobres son pobres porque se han esforzado
poco”, o que “en Colombia no tenemos desplazados, sino migrantes”. Esas son
“lecturas” del mundo que ha realizado la clase política tradicional y que están
cargadas de opiniones, pero carecen de argumentos. Son parte de las ideologías
con las que ellos históricamente han “leído” la realidad nacional. Los
principales maestros que nos han enseñado a leer muy mal son los políticos
tradicionales acostumbrados a defender a perpetuidad sus privilegios. Confunden
la realidad con sus propios intereses.
La clase política
tradicional enseñó al país a hacer esas “lecturas” ideológicas de la realidad.
“Lecturas” que nos enseñaron a estigmatizar y excluir; en especial, a los
pobres y los olvidados de siempre.
Paradójicamente,
una buena parte de los maestros sigue enseñando estas maneras de leer los
textos, los discursos y la realidad. Al hacerlo, invitan a los alumnos a hacer
lecturas recargadas de ideología.
Promueven las
opiniones, pero no cultivan los argumentos. La lectura crítica, por el
contrario, exige que nos distanciemos de nuestras creencias, opiniones y
juicios de valor.
En Colombia hemos
formado muchos lectores ideologizados y criticones, pero muy pocos lectores
críticos. Por eso es tan importante una profunda transformación pedagógica. Lo
grave es que, en el gobierno del cambio, uno de los temas de los cuales todavía
no se ha comenzado a hablar es de la revolución pedagógica. Enseñar a leer de
manera crítica es un proceso muy largo y complejo, que tiene que iniciar por
enseñar a leer de manera profunda, contextual y crítica a los futuros docentes
en las facultades de educación y que debe conducir a sensibles transformaciones
curriculares. El problema es que sin esa transformación es impensable lograr
una revolución cultural, y sin una revolución cultural es imposible hacer una
revolución social. Es cierto, el camino es largo, pero es el único posible y
certero a mediano y largo plazo.
* Director del Instituto Alberto Merani -
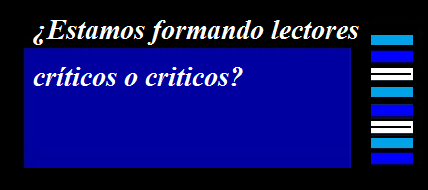

No hay comentarios:
Publicar un comentario