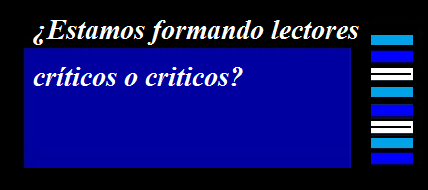miércoles, julio 02, 2025
¿Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas?
La neuropsicóloga estadounidense Maryanne Wolf ha
escrito un hermoso libro titulado: Lector, vuelve a casa. El texto recopila
nueve cartas a lectores imaginarios. Como leemos cada vez más a través de
pantallas, ella ha querido indagar sobre los efectos que este fenómeno podría
tener en nuestro cerebro.
Según el estudio sobre hábitos de lectura de la
Cámara Colombiana del libro realizado en el 2023, la mitad de los jóvenes
colombianos de 18 a 24 años que lee libros lo hace exclusivamente en formato
digital y el 19% lo hace en ambos
formatos. El dato es más relevante cuando hablamos de la manera en
la que nos informamos. El estudio Save The Children es
contundente al respecto: en España, el 60% de los adolescentes
mayores de 14 años recurre a redes sociales, mientras que solo el 5% consulta
la prensa en papel.
El contexto anterior produce diversos
cuestionamientos, pues lo que recientemente ha encontrado la ciencia es que el
impacto de la lectura en pantallas en los lectores novatos puede ser devastador
para la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Veamos por qué.
Primero: Deteriora la atención.
Nuestros computadores permanecen conectados a
diversas plataformas y videojuegos que están abiertos simultáneamente con
nuestras lecturas. De esta manera, mantener el hilo de las ideas que leemos es
en extremo difícil. Además, dada la estructura fractal que tienen las redes,
con enorme frecuencia saltamos entre diversos temas, videos y documentos sin
profundizar en ninguno. Esta situación es mucho más difícil para un niño o
adolescente que hasta ahora está iniciando la adquisición de sus competencias
comunicativas.
El neurocientífico Stanislas Dehaene ha concluido
que el primer pilar del aprendizaje es la atención. Desafortunadamente, esta
habilidad psicológica superior viene en declive en las últimas décadas. La
mayoría de niños, niñas y jóvenes presenta graves déficits de atención porque
se enfrentan simultáneamente a múltiples tareas y estímulos. Estamos
adquiriendo -como lo llamó Howard Gardner-, una mente de “saltamontes”.
Hoy la mayoría de niños y adolescentes tienen muy
bajos niveles de concentración. En general, leen poco, pero ojean y opinan
mucho. En sus conversaciones y lecturas cambian de tema, videojuego o
plataforma, casi sin pestañear. En consecuencia, aprenden poco porque, aunque
están expuestos a infinidad de informaciones, poco contrastan, reestructuran o
reelaboran. El problema es que, si aprenden poco, cada vez serán más
influenciables y manipulables; es decir, menos autónomos.
Final del formulario
Segundo: Debilita la empatía.
La empatía es la capacidad para ponernos en el
lugar de los otros, de gozar con sus alegrías y de preocuparnos por sus
problemas. Todo indica que viene en declive debido al creciente deterioro de la
socialización, en parte por la generalización de los hijos únicos y también por
la emergencia de plataformas que remplazan la vida social. Sara Konrath y su equipo
de investigación de la Universidad de Stanford estima una caída del 40% en la
empatía en los jóvenes durante las dos últimas décadas. Las pantallas,
las selfis y la exposición de la vida propia en plataformas,
fortalecen el yo y debilitan el nosotros.
Al incluir la empatía, estos estudios reivindican
la dimensión socioafectiva, esencial en la formación de actitudes favorables
ante la lectura. De hecho, para los enfoques socioculturales la lectura es un
acto de humanización, descentración y sobre todo una acción comunicativa.
Tercero: Deteriora el lóbulo
prefrontal.
Este lóbulo es el encargado de funciones como la
toma de decisiones, la gestión emocional, la planificación, la atención
voluntaria y el autocontrol. La psiquiatra Marian Rojas Estapé ha explicado de
manera profunda y sencilla cómo la sobreexposición a pantallas frena su
desarrollo y los jóvenes siguen –como si siguieran siendo bebés- dependiendo de
la luz, el sonido y el movimiento para no sentirse aburridos. Es por eso que
las redes los atrapan. Lo anterior sucede porque las pantallas generan dopamina
de forma rápida y constante, lo que debilita en niños y jóvenes la tolerancia a
la frustración, haciéndolos más impulsivos y menos capaces de concentrarse,
planificar y de gestionar el tiempo libre o la sensación de aburrimiento. Toda
actividad que no tenga luz, sonido y movimiento, les parece poco llamativa. En
consecuencia, jóvenes sobreexpuestos a pantallas tienen un sistema emocional
menos desarrollado pues no logran tramitar adecuadamente sensaciones como el
fracaso, el aburrimiento o la frustración y se vuelven drogodependientes emocionales hipnotizados
por el vértigo de las pantallas.
Cuarto: Dificulta el desarrollo de procesos
metacognitivos.
En la lectura es esencial cultivar el “ojo
tranquilo” de manera que nos ayude a reflexionar y reelaborar ideas. Federico
Nietzsche y Estanislao Zuleta hablarán de la necesidad de rumiar los textos.
Para eso es muy importante subrayar usando diversos colores, comentar, anotar y
volver la vista atrás para retomar palabras y páginas previas. Estos procesos
son relativamente sencillos de lograr en un texto impreso. En la lectura en
pantallas, por el contrario, es más difícil. Aunque es posible requiere una
experticia que no tienen niños y adolescentes.
Quinto: Limita la conversación.
La lectura es un proceso de diálogo con los
escritores. Mis ideas, actitudes, prejuicios, procesos y teorías, interactúan
con los autores que consulto. De allí que, sin conceptos previos, la lectura
comprensiva se torna muy difícil, equívoca y lenta.
Irene Vallejo escribió en 2024 una bella columna en
la que comenta el declive de la conversación moderna. Ha dicho que “el inconveniente de esta edad de
oro de la comunicación y la información, es que no hemos aprendido a hablarnos”.
A través de las pantallas por lo general nos insultamos, segregamos y
agredimos, pero no solemos conversar. Hoy sabemos que, como dice Yuval Harari,
la indignación y el odio venden más y “logran implicar más a los usuarios”.
Jean Piaget usó la expresión: “monólogo colectivo” para referirse al
diálogo entre niños: cada uno habla, pero ninguno escucha realmente. Hoy esa
expresión es vigente para los jóvenes y adultos que dialogan en redes.
Por lo general, en redes se leen textos cortos y
sin matices. Las plataformas están atosigadas de entretenimiento superficial.
Rápidamente los mensajes envejecen y se desactualizan. Para entender eso es
importante tener presente que leemos y escribimos con el cuerpo y con los
sentidos. Un libro impreso se lee, toca, oye y percibe.
Lev Vygotsky demostró que el lenguaje escrito no
solo refleja nuestros pensamientos, sino que también los impulsa. Esta tesis lo
distanció de Piaget, y sin duda, la mayoría le daríamos la razón al creador de
la Escuela Histórico-cultural. Lo percibimos a diario pues los buenos textos
nos ayudan a pensar mejor. En consecuencia, si se debilitan la lectura y la
atención, también se limita el pensamiento profundo, reflexivo y crítico. Si
leemos en smartphones que tienen cinco centímetros de ancho,
así también tienden a ser nuestros pensamientos.
La conclusión es evidente: en las escuelas debemos
privilegiar la lectura de textos impresos y la escritura a mano. Como afirma
Ismael Saenz: Leer en papel y escribir a mano son
la clave para un aprendizaje más profundo. Aun así, la propuesta de
Wolf es muy pertinente. Ella recomienda comenzar a trabajar la
bialfabetización, algo análogo a la enseñanza bilingüe, en la que tendría que
abordarse tanto la mediación de los textos impresos como de los digitales. Si
pretende ser bilingüe el entorno en el que vivimos, ¿por qué no lo ha de ser la
enseñanza?
¿Qué es leer de manera crítica?
Una buena parte de los docentes afirma que
consolidar la lectura crítica es uno de los propósitos más importantes de la
educación. Sin embargo, cuando les pedimos que precisen su acepción y la
diferencien de la lectura literal o inferencial, la confusión aflora.
¿Qué es entonces la lectura crítica?
La mayoría de docentes cree que favorece la lectura
crítica y que lo hace desde los primeros años de escolaridad, pero si
observamos los niveles de lectura alcanzados por los estudiantes colombianos al
ingresar a la universidad, vemos que tan solo el 1 % logra consolidarla. Por el
contrario, la mitad se queda en una lectura literal y solo un 49 % logra hacer
inferencias indirectas.
En términos de Cassany, diríamos que un 50 % lee
“las líneas” (Nivel 1 y 2 según PISA), un 49% lee “tras las líneas” (Nivel 3 y
4 según PISA) y tan solo un 1% lee “detrás de las líneas” (Nivel 5 y 6 según PISA) ¿Por qué son tan bajos los niveles
alcanzados y por qué son tan similares a los obtenidos veinte años atrás?
La lectura crítica nos protege contra el fanatismo,
el dogmatismo y la manipulación, algo muy importante en la era de la
desinformación, las noticias falsas y las redes. Como destacaba Carl Sagan en
su última entrevista: “Si nosotros no somos capaces de hacer preguntas
escépticas, para interrogar a quienes nos dicen que algo es verdad, para ser
escépticos de quienes ejercen la autoridad, entonces estaremos a merced
del próximo charlatán político o
religioso que aparezca”. Todo indica que muchos ciudadanos en el mundo
siguen a merced de charlatanes y eso sucede porque un ciudadano sin lectura
crítica es presa fácil de estafadores, mentirosos y manipuladores. Como
veremos, la lectura crítica también es nuestra mejor defensa contra los
populistas y contra quienes han optado por construir gobiernos cada vez más
autoritarios, cerrados, excluyentes y basados en la reiteración de mentiras.
El problema es que para leer críticamente se
requieren varias condiciones que muy pocas veces cumple la mayoría de la
población.
Primera.
La lectura crítica es un punto de llegada en el
proceso formativo. Eso sucede porque es en extremo exigente. Demanda
conocimientos, actitudes, competencias y sofisticados procesos de lectura,
pensamiento y metacognición. Para alcanzarla, previamente debemos estar en
capacidad de elaborar la estructura semántica de un texto, es decir, captar su
intención comunicativa, sus ideas principales y la manera como los argumentos
se entretejen con la idea central. Van Dijk afirmaba en la misma línea que la
tarea más compleja era reconstruir cognitivamente la base textual
implícita. Esto quiere decir que sin leer entre líneas es imposible leer de
manera crítica. Aun así, la lectura de matices es una condición necesaria, pero
no suficiente.
Algo análogo pasa si como lectores tuviéramos
dificultad para captar los colores que existen en la realidad y el discurso, y
tendiéramos a ver un mundo en blanco y negro. La realidad es más compleja
porque tiene infinidad de tonos que los lectores poco críticos no logran ver.
El problema es que la gran mayoría de personas se
queda en los escalones iniciales de la comprensión lectora y por ese motivo
tienen dificultad para inferir, matizar, captar las intenciones comunicativas,
articular y entretejer la estructura del texto. Es por eso que no llegan a leer
de manera crítica, mucho menos si se trata de comprender discursos complejos.
En una columna anterior diferencié entre ser crítico y criticón. Los primeros escasean y los segundos predominan. Los lectores críticos
leen a profundidad los textos para reelaborar su estructura semántica y ponerla
en diálogo con diversos contextos sociales. Los criticones, por el contrario,
opinan antes de comprender las ideas. Pasan muy rápidamente de la lectura al
juicio de valor. Como decía Gaston Bachelard, quien opina piensa mal
porque traduce sus necesidades en pensamientos. Un lector crítico, por el
contrario, se adentra en profundidad en la estructura ideativa del texto y en
el contexto en el cual fue elaborado. Los criticones opinan inmediatamente y,
al hacerlo, plasman sus prejuicios sobre los textos.
El lector crítico se cuestiona constantemente de
manera reflexiva mientras que el criticón siempre intenta corroborar sus
propias ideas.
Segundo.
El lector crítico reconoce que los
conceptos tienen acepciones diferentes según el contexto en el que se utilicen
y el marco teórico del cual partan los autores. Sabe que los discursos tienen
historias, matices y contextos, porque son prácticas socioculturales. Los
lectores acríticos, por el contrario, se quedan con una sola definición y con
su interpretación personal y unilateral. A ellos hay que recordarles que “leer
-como decía Estanislao Zuleta- no es recibir, consumir, adquirir.
Leer es trabajar…”.
Al decirlo, retoma la figura de Nietzsche:
necesitamos rumiar muy lentamente los textos para poder interpretarlos.
En educación, conceptos como competencias, ciclos,
desarrollo, integralidad, calidad o constructivismo, por ejemplo, son
polisémicos, es decir, tienen múltiples acepciones. Por eso, se debe precisar
el significado que el autor ha adoptado para cada uno de ellos y, de esta
manera, entender de qué está hablando. Sin conceptos bien delimitados, no
podemos entender e interpretar un discurso. Lo complejo, como decía Mijaíl
Bajtín, es que los textos son polifónicos porque en ellos se mezclan múltiples
voces que es preciso desentrañar.
Tercero.
La lectura crítica invita a reelaborar las ideas.
Para lograrlo, exige que siempre se consulten fuentes diversas. Por el
contrario, un lector dogmático se contenta con usar una sola fuente. No lee,
sino que busca confirmar sus prejuicios. Prefiere leer exclusivamente las
fuentes que ratifican sus opiniones. Padece del sesgo de confirmación. Las
redes parecen diseñadas para los criticones. A nivel político se expresaría en
el petrista que no puede leer medios de comunicación o autores afines al
uribismo o, al contrario, se vería en uribistas para quienes la palabra de su jefe
es palabra sagrada y, de esa manera, basta con leer a su ídolo para saber qué
pensar de cualquier tema en concreto.
Cuarto.
La lectura crítica exige distanciamiento antes de
emitir el juicio de valor. De allí que los fanáticos no pueden realizarla. Como
se creen poseedores de la verdad, concluyen que todo aquel que diga algo
diferente, debe estar equivocado. Se sienten dueños absolutos de la verdad.
Como decía Estanislao Zuleta en el Elogio de la dificultad: “No se puede
respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, ejercer
sobre él una crítica, cuando creemos que la verdad habla por
nuestra boca”. La distancia emocional y afectiva
favorecen un juicio de valor más reflexivo e independiente. La duda y el
escepticismo alimentan el pensamiento y la reflexión. En general, en Colombia
hay exceso de dogmatismo. Por eso, Edelman concluyó que para 2023 éramos la segunda nación más
polarizada del mundo; es decir, aquella en la que las
personas no habían aprendido a discutir, controvertir y reelaborar sus ideas.
Quinto.
El lector crítico desentraña los nexos
entre el texto y los contextos sociales que condicionan y potencian su sentido.
Sabe que una idea, un párrafo, un video, una película o un trino, no se pueden
comprender sin mirar el contexto en el que se produjeron. Tiene en cuenta en
qué contexto social, histórico, económico, político y cultural se generó el
discurso. Eso lo lleva a hacer lecturas más reflexivas y relativas, así como
interpretaciones más cautelosas. Por el contrario, el lector acrítico desconoce
los diversos contextos y, por eso, hace lecturas ahistóricas, literales y
absolutas de los textos: lanza juicios de valor apresurados y sin evidencias.
Hasta el momento, formar lectores críticos sigue
siendo una labor que se cumple de manera excepcional en Colombia. El día que
esta tarea se generalice, dejaremos de ser un país tan polarizado y fortaleceremos la débil
democracia que tenemos.
¿Estamos formando lectores críticos o criticones?
La gran mayoría de docentes en Colombia cree que se puede enseñar a leer de manera crítica desde el primer grado. Sin embargo, tan solo el 1 % de los estudiantes logra consolidar esta competencia al culminar su educación básica. Resolver esta paradoja nos dará muchas luces sobre por qué la mayoría de los colombianos opinamos tanto y leemos tan poco y tan mal.
Con mucha
frecuencia en mis seminarios con docentes suelo hacer esta pregunta: ¿Cuántos
de ustedes consideran que se puede enseñar a leer de manera crítica desde el
primer grado? La pregunta es similar a esta otra: ¿Cuántos de ustedes
consideran que un niño de siete años puede ganar una etapa en la vuelta a
Colombia en bicicleta? Es impactante la respuesta que dan los profesores:
¡cerca del 85 % me dicen que se puede enseñar a leer de manera crítica desde
los siete años a cualquier niño! Es más, ¡argumentan que lo están haciendo!
Lo que encontramos
al revisar las pruebas PISA es que en Colombia tan solo el 1 % de los jóvenes
alcanza la lectura crítica a los 15 años. ¡Solo el 1 %! Ese mínimo porcentaje
lo logra después de haber estado en la escuela durante diez años y luego de haber
recibido clases con 30 o 40 profesores distintos. Del mismo modo, tan solo la
mitad de los jóvenes que han pasado por el sistema educativo pueden elaborar la
idea principal de un texto y menos del 30 % puede interpretar la relación entre
el sentido global, el contexto del autor, el lugar de enunciación o el contexto
sociocultural en el que se produjo el discurso.
¿Por qué, entonces,
creen esos mismos docentes que es posible desarrollar la lectura crítica desde
el primer año de escolaridad?
La respuesta breve
es porque una buena parte de los docentes confunde la lectura crítica con la
lectura criticona. Una respuesta más compleja nos llevaría a diferenciar entre
aprendizaje y desarrollo y
a analizar los diferentes niveles de lectura, los ciclos del desarrollo y el
nexo entre leer, pensar y emitir juicios de valor argumentados.
Cualquier niño
puede comentar un texto, expresar opiniones o juicios, decir qué le gusta y qué
no, pero de eso no se trata la lectura crítica. La lectura crítica es un
proceso mucho más complejo, profundo y lento, al cual solo se llega después de
muchos años de trabajo. Es un proceso similar al de los ciclistas que aspiran
ganar una etapa en una vuelta a Colombia. Deben primero pasar por años de
entrenamiento y ejercicio constante, dirigidos por un grupo de expertos.
El lector crítico
reflexiona y se distancia del texto para poder analizarlo científicamente.
Primero necesita interpretarlo, meterse dentro de su lógica, captar las
intenciones del autor y encontrar el sentido profundo. Para lograrlo, debe
consultar fuentes diversas y contraponer múltiples perspectivas. El lector
crítico necesita relacionar las ideas expuestas con el contexto, tanto de la
obra como del autor y del lector. Es cierto que también llega a un juicio de
valor argumentado, pero fruto del ejercicio que ha realizado y no antes de
hacerlo. La verdad, como puede verse, no es el punto de partida en la lectura
crítica, sino el de llegada.
El lector criticón y
fanático, toma postura
antes de leer cualquier discurso. Su opinión no cambia con la lectura, porque
en sentido estricto no lee, sino que corrobora sus propios prejuicios. Esos son
los lectores que abundan en Colombia. Basta con echarle un vistazo a las redes.
El lector profundo,
antes de emitir su juicio, debe hacer una lectura pausada, reflexiva y
conceptual para interpretar mejor. Pero eso no lo puede hacer si no comprende
las ideas principales. Si no capta las intenciones del autor. Las explícitas y
las implícitas. Para llegar a esos núcleos de sentido, el lector tiene que
suprimir la mayor parte de las informaciones secundarias del texto. Solo
después de un proceso de generalización puede llegar a las ideas principales.
Incluso, muchas veces, debe construir una nueva idea que emerge durante la
lectura y que se transforma en la idea central. Es un proceso complejo que
exige habilidades de lectura consolidadas como la supresión, selección,
generalización y metacognición, que la gran mayoría de los jóvenes no pueden
hacer, porque nunca les enseñamos a hacerlo. Desafortunadamente, en clase de
lenguaje están dedicados a otras cosas que tienen muy poco ver con la
comprensión lectora y la consolidación de las competencias comunicativas: están
aprendiendo reglas gramaticales desconectadas del sentido, ortografía o
particularidades de la historia de la literatura. Están concentrados en
estudiar las formas y descuidan el sentido. Por eso leen tan superficialmente
y, por eso mismo, opinan tanto, pero argumentan tan poco.
La lectura crítica
exige mucho trabajo previo. Por esta razón Estanislao Zuleta hablaba de la
necesidad de formar lectores profundos llenos de preguntas y que se esforzaran
por captar el significado, para poder interpretar y valorar adecuadamente.
En sus términos: “Leer no es recibir, consumir,
adquirir. Leer es trabajar. (…)
Que leer es
trabajar quiere decir ante todo que no existe un código común al que hayan sido
traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar”.
Por el contrario,
la opinión es inmediata. El cuento leído gusta o no gusta, y sobre él se pueden
decir varias cosas libremente y sin mucho esfuerzo. La opinión es abiertamente
interesada, subjetiva y personal. Como dice Bachelard, “la opinión piensa mal,
no piensa: traduce las necesidades en conocimientos”. Las opiniones son
prolíficas en comentarios sueltos que dialogan muy poco con el texto y suelen
estar cargadas de prejuicios y de ideas previas.
Como las opiniones,
los prejuicios son juicios de valor sin sustento. Cuando se dice, por ejemplo:
“los negros son perezosos”, “los pobres son pobres porque se han esforzado
poco”, o que “en Colombia no tenemos desplazados, sino migrantes”. Esas son
“lecturas” del mundo que ha realizado la clase política tradicional y que están
cargadas de opiniones, pero carecen de argumentos. Son parte de las ideologías
con las que ellos históricamente han “leído” la realidad nacional. Los
principales maestros que nos han enseñado a leer muy mal son los políticos
tradicionales acostumbrados a defender a perpetuidad sus privilegios. Confunden
la realidad con sus propios intereses.
La clase política
tradicional enseñó al país a hacer esas “lecturas” ideológicas de la realidad.
“Lecturas” que nos enseñaron a estigmatizar y excluir; en especial, a los
pobres y los olvidados de siempre.
Paradójicamente,
una buena parte de los maestros sigue enseñando estas maneras de leer los
textos, los discursos y la realidad. Al hacerlo, invitan a los alumnos a hacer
lecturas recargadas de ideología.
Promueven las
opiniones, pero no cultivan los argumentos. La lectura crítica, por el
contrario, exige que nos distanciemos de nuestras creencias, opiniones y
juicios de valor.
En Colombia hemos
formado muchos lectores ideologizados y criticones, pero muy pocos lectores
críticos. Por eso es tan importante una profunda transformación pedagógica. Lo
grave es que, en el gobierno del cambio, uno de los temas de los cuales todavía
no se ha comenzado a hablar es de la revolución pedagógica. Enseñar a leer de
manera crítica es un proceso muy largo y complejo, que tiene que iniciar por
enseñar a leer de manera profunda, contextual y crítica a los futuros docentes
en las facultades de educación y que debe conducir a sensibles transformaciones
curriculares. El problema es que sin esa transformación es impensable lograr
una revolución cultural, y sin una revolución cultural es imposible hacer una
revolución social. Es cierto, el camino es largo, pero es el único posible y
certero a mediano y largo plazo.
* Director del Instituto Alberto Merani -
martes, julio 01, 2025
Acta Parcial de Acuerdos No. 2 Mesa Sectorial de Educación: Puntos económicos
Tal como establece el Acta Final de Acuerdos 2025 de la Mesa Sectorial de Educación en el capítulo 'Ámbito de aplicación': "Los puntos con incidencia salarial y prestacional que corresponden a los puntos 6, 7 y 14 del Capítulo 1. Educación Preescolar, Básica y Media, fueron objeto de acuerdo con la participación del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública y hacen parte del Acta Final de Negociación Sindical de la Mesa del Ámbito Nacional".
El 43% de los jóvenes en Colombia deciden no entrar a la universidad
Subeditor Vida de Hoy - Educación
Expertos analizan a qué se debe la desconexión entre las instituciones y los jóvenes de hoy.
Durante las últimas décadas, los mayores esfuerzos de los diferentes gobiernos en materia educativa han sido enfocados en garantizar que cada vez más jóvenes puedan acceder a la educación superior.
Pero, ¿qué pasa cuando son esos mismos jóvenes los que le dicen ‘no’ a estudiar?
Todo parece indicar que eso es justamente lo que está pasando a nivel mundial, y particularmente en América Latina y Colombia, al menos en lo que se refiere a la educación formal o la educación universitaria, un fenómeno cada vez más documentado y evidenciado con una caída en el número de matrículas universitarias en todo el mundo. Ahora, un nuevo estudio da cuenta de la magnitud de este fenómeno y de sus principales causas.
Se trata de la ‘Encuesta Global 2025 sobre la Generación Z y los Millennials’, desarrollada por la firma internacional Deloitte, considerada la empresa de servicios profesionales más grande del mundo.
Los resultados de este sondeo (aplicado a más de 23.000 personas de todo el mundo, incluido Colombia) son reveladores. En el mundo, el 31% de los jóvenes de la Generación Z (quienes nacieron entre 1995 y 2006) y el 32% de los millennials (quienes nacieron entre 1983 y 1994) tomaron la decisión de no cursar estudios superiores.
En el caso de los colombianos, esta cifra se dispara, pues ya son el 43% de la Generación Z y el 43% de los millennials los que decidieron no continuar con sus estudios, cifra entre 11 y 12 puntos por encima del promedio mundial.
El estudio también analizó las principales razones por las que estas personas tomaron dicha decisión.
A primera vista, los motivos financieros fueron el principal motivo para no estudiar (74 por ciento en los millennials y el 64% de los Gen Z), al igual que situaciones personales y familiares (el 40% de los millennials y el 41% de la Gen Z).
Sin embargo, un número muy importante de los colombianos participantes en el estudio argumentó otros motivos que revelan, según el estudio, un importante cambio en la dinámica de lo que ellos esperan como importante no solo en su formación académica, sino en su vida laboral.
Y es que el 22% de los jóvenes de la Generación Z y el 16% de los millennials dijo que tomó la decisión de no estudiar porque su principal plan de vida era emprender. Además, el 18% de los Gen Z y el 16% de los millennials dijeron estar buscando trayectorias profesionales distintas a la educación superior.
“Para los millennials colombianos y los pertenecientes a la Generación Z, el éxito no consiste necesariamente en ascender en la escala corporativa; en algunos casos, están más motivados por emprender o por encontrar opciones laborales que les permitan encontrar un equilibrio entre su trabajo, su bienestar, su propósito y su vida personal”, destaca Roberto Estrada, socio de Capital Humano de Deloitte.
Desencanto
hacia las universidades
Para los expertos consultados, más que no estudiar, lo
que estas generaciones buscan es nuevas formas de hacerlo.
¿Para qué entrar a una universidad y esperar cinco años para empezar a trabajar?
¿Por qué los currículos son tan rígidos?
¿Por qué no es posible aprender solo lo que necesito para mi proyecto de vida?
¿Hay forma de aprender sin “relleno” y sin estar ligado solo a lo que rige una disciplina en particular?
Así lo explica el analista educativo Ricardo
Rodríguez: “Los resultados de la encuesta se engloban en un marco mundial en el
que las cifras muestran que cada vez menos jóvenes acceden a la educación
superior. Y esto se debe a múltiples factores, empezando con un desencanto
hacia las universidades, hacia modelos educativos costosos, de muy larga
duración, que no han sabido atender las necesidades de una población que busca
una vinculación laboral más rápida y un modelo de aprendizaje más flexible, en
el que el estudiante decida lo que quiere estudiar y cuándo lo quiera estudiar
y de acuerdo a sus posibilidades”.
Particularmente en Colombia, este fenómeno no se traduce en una caída en el número de matrículas en educación superior. Si bien estas estuvieron a la baja entre 2016 y 2021, en los últimos años han venido aumentando. No obstante, vale aclarar que, en el país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, la tasa de cobertura bruta de este sector es del 55,38 %, y se estima que hay cerca de dos millones de jóvenes fuera del sistema, por lo que, aunque haya menos interés en estudiar, esto no necesariamente se refleja en el número de matrículas.
Pese a ello, Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), sí cree que “la nueva oferta de programas no tradicionales, así como el aumento significativo de las modalidades virtuales, ha hecho que cada vez haya menos interesados en carreras tradicionales”.
Y es que la pertinencia de la educación pareciera estar en juego en estos tiempos. Los jóvenes cada vez más sienten que lo que aprenden en la universidad no es necesariamente lo que necesitan en el mundo laboral, y que capacitarse realmente para ello lo pueden hacer por otros medios, como los cursos y microcertificaciones modulares y apilables que se ofrecen, por ejemplo, en plataformas como Coursera, Platzi, edX, entre otras.
De hecho, ya hay estudios que dan señales en esta dirección. Por ejemplo, la Encuesta de Opinión en Educación realizada por la Fundación Empresarios por la Educación y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) encontró que más de la mitad de los jóvenes en Colombia que trabajan no lo hacen en el área en el que estudian o estudiaron.
Concretamente, el 59% de los encuestados aseguró que el trabajo que tienen no está relacionado en nada con el área de sus estudios, y otro 15% dice que su empleo está apenas parcialmente relacionado con sus estudios.
Ante ello, Andrea Escobar, directora de Empresarios por la Educación, señaló: “No necesariamente la formación a la que los jóvenes acceden es aquella que les brinda realmente sus oportunidades laborales. ¿Estamos conectando correctamente la orientación vocacional?”
La experta también destacó que, a pesar de que más de
la mitad de los jóvenes sigue creyendo que un título universitario les
garantizará un mejor empleo, un importante porcentaje del 33 por ciento
dice estar en desacuerdo con esta información.
“No es un porcentaje menor, ya que principalmente en
zonas urbanas hay un grupo importante de jóvenes que reconocen que puede haber
otras formas de formación, no necesariamente un título universitario”, aseguró
Escobar.
Según Ricardo Rodríguez, “si a esto se suma que la educación en Colombia es costosa, que el acceso a la pública no es universal (no por nada el factor económico sigue siendo el principal factor para no estudiar), y que los proyectos de vida de los jóvenes pasan por ser emprendedores, por no ser empleados, por construir su vida profesional en distintos momentos, tenemos que las dinámicas educativas están cambiando”.
Tiempos de
cambio en la educación superior
Las universidades no son ajenas a este cambio de dinámicas en la juventud, y ya hay muchos ejemplos en Colombia de instituciones que están tratando de cambiar rápidamente su modelo con el fin de atender a estas necesidades.
De ahí tenemos ejemplos como el nuevo modelo educativo
de la U. Icesi, en Cali, que
a partir de este año ofrece carreras mucho más cortas, en las que además el
estudiante va eligiendo las materias que cursa según sus gustos y proyecto de
vida.
O casos como los de la U. de los Andes y la U. Javeriana, que este año anunciaron su incursión en la formación técnica y tecnológica, pero por medio de modelos mucho más flexibles, como le explicó a este diario la rectora Raquel Bernal: “El modelo que vamos a implementar, aprovechando que es una institución nueva, es realmente muy distinto a lo que se ofrece en el sector de educación posmedia en Colombia. La idea es que la gente pueda construir sus trayectorias de manera flexible, apilando como a manera de Lego. Pueden hacer cursos de cuatro meses para que los jóvenes logren algo de empleabilidad, entonces comienzan a adquirir experiencia en el trabajo. Luego van apilando competencias de tal manera que al final podrían incluso sumar a un técnico laboral, un tecnólogo; inclusive podríamos homologar también algo de eso en las especializaciones tecnológicas”.
Pero no solo eso. Cada vez es más común encontrar que las instituciones simplemente ofrecen cursos y certificaciones en plataformas como Coursera o edX. En ellas, los jóvenes pueden estudiar programas muy cortos para desarrollar una habilidad específica que requieren para su trayectoria laboral, con el respaldo, por ejemplo, de Los Andes, la Javeriana o la Universidad Nacional, y, por qué no, de universidades mundialmente famosas como Harvard, MIT, Stanford, Oxford, entre otras.